Medicina: práctica basada en evidencia
Autores/as
DOI:
https://doi.org/10.37980/im.journal.rspp.20201703Palabras clave:
práctica médica, medicina basada en la evidenciaResumen
Era práctica medieval la sangría, para equilibrar los humores del enfermo. Se hacía poniendo sanguijuelas sobre las venas del paciente. Para entonces, si sobrevivía, había sido gracias a la maestría y experticia del médico y, si moría, por designio de Dios. No existían hombres de ciencia ni médicos randomicistas. La observación y la experiencia personal dictaban el procedimiento que, como este, produjo millones de muertes, a pesar de las buenas intenciones de los médicos. En 1799, dos días antes de morir, al presidente George Washington le extrajeron varias pintas de sangre, un 40% de su volumen sanguíneo, para limpiarle la circulación por un dolor de garganta .1 Para evitar que el remedio resulte peor que la enfermedad, la práctica de la medicina basada en la evidencia es un instrumento, también probado. Aún así, la ciencia es frágil, es vulnerable, y cuando se hace con negligencia, sesgos y fraude, el ejercicio de la medicina resulta en enfermedad y muerte. Es muy ingenuo creer que todo estudio científico es la última palabra, que es asertivo; que todo hombre o mujer de ciencia es honrado, honesto, sabio y humilde. Como se hace la ciencia no es sencillo y es problemático. Frente a médicos con una práctica negligente o un desprecio por la evidencia, que se aleja de la certeza, y frente a políticos, que hacen leyes y aprueban políticas, que no resisten el rigor de un escrutinio científico, se atenta contra la salud y se impactan las vidas de las personas, resultando en grandes pérdidas, humanas y económicas. La práctica de la medicina no es un concurso de popularidad, no es una carrera de complacencias, no es una oportunidad para la labia, la sonrisa, el entusiasmo cuando el paciente busca certeza y eficiencia, salud y no enfermedad. La pandemia de COVID-19 ha sido puntual para descubrirnos lo que ya sabemos: las pandemias empujan a los clínicos a situaciones donde urgen decisiones prontas, que, generalmente están basadas en no buena información.
Esto no ha sido tampoco la excepción, para no solo confrontar, sino también enfrentar médicos contra médicos, científicos contra científicos y médicos contra científicos. Se le ha dado paso al miedo y al temor, a la negligencia y hasta al fraude, y se ha lucido más impertinencia que prudencia. Lo cierto es que se ha puesto a prueba la ética en el manejo de la confidencialidad, que no es la privacidad, que debe gozar la relación médico: paciente. La confidencialidad es confianza. Es la confianza depositada por el paciente en la integridad del médico, en sus conocimientos, en su compromiso con el manejo profesional, científico y humanista de su relación con él o con ella. Para ello, el médico ha sido educado en una cultura de humanismo y en la enseñanza de la ciencia, desde su método hasta su propio cuestionamiento. No es necesario señalar, una vez más, que la evidencia es creciente, de la desconfianza del paciente en el compromiso del médico de cuidarlo sobre todos los otros intereses, incluso los propios. Los valores y los comportamientos, eso que es el profesionalismo, están a la luz del público. No se pueden ocultar, y si se ha tratado, no toleran el paso del tiempo. Tarde o temprano se descubren cual son. Hoy ocurre.
No es un asunto de retórica. No es un asunto de actuación teatral ni de aperturas a desbocadas pasiones, egoísmos, resentimientos o envidias. La seriedad de la confianza no se expone a estos vaivenes humanos. Servicio, rendimiento de cuentas, excelencia, cumplimiento, deberes, respeto por los otros, integridad y honor todos están en el escenario. Quienes consideran todo esto como un obstáculo para la práctica de la medicina tendrán que darse cuenta, más temprano que tarde, que la comunidad ya los ha descubierto. Se hace necesario y urgente un auto-escrutinio crítico de la autenticidad de nuestra ética en el ejercicio de la medicina. Con las noveles ideas en el siglo XX, de Abraham Flexner (Flexner Report, 1910) sobre la educación médica y el decisivo impulso de la escuela de Medicina de Johns Hopkins se reformó la educación médica para enfocar la práctica en una de servicio, de aprendizaje e investigación, alejada de intereses comerciales o de negocios.
No se puede volver a tiempo primigenios, que dieron origen a las preocupaciones de Flexner. Es no solo desagradable sino impropio enfocar las diferencias de criterios clínicos en una situación como la de la actual pandemia, para señalar que habrá médicos que “se quedarán sin pacientes”, como decir, comerciantes sin clientes. Peor, cuando se aplicó a aquellos médicos que no estamos de acuerdo con usar fuera del contexto de un ensayo controlado y aleatorio, medicamentos no probados para el COVID-19, solo porque se han probado en otras patologías humanas, o porque se descubrió un mecanismo íntimo de acción en un plato de Petri o en un tubo de ensayo o, porque se precipitó una recomendación empujada por fuerzas políticas ajenas a la medicina. La medicina basada en la evidencia se ha definido como “el uso juicioso, concienzudo y explícito de la mejor evidencia actual para hacer decisiones sobre el cuidado de pacientes individuales”.2 Como bien lo resume y señalan Simon Carley y otros3 , la medicina basada en evidencia reposa sobre tres pilares: evidencia publicada, juicio clínico y las preferencias y valores del paciente. Como lo señalan estos autores, esta pandemia no ha sido la excepción al axioma inicial y se ha traducido, desde la perspectiva de salud pública, en un reto a la forma como se ejerce la práctica médica, la atención del enfermo y el manejo de la enfermedad. Un reto que, de no afrontarlo con propiedad y firmeza, atenta contra la misma seguridad del paciente. El método científico es el instrumento preciado para basar la práctica médica con probada evidencia. La investigación arranca de la observación a un cuidadoso proceso para conocer la patofisiología de la enfermedad, desde el modelo animal hasta pequeños ensayos con humanos, que luego se llevan a poblaciones mayores bajo estudios aleatorios y controlados, cuyos resultados deben ser repetidos y eventualmente puestos todos en la balanza de los metanálisis o revisiones sistemáticas. Solo entonces se puede elaborar una conclusión robusta y recomendaciones, que garanticen la eficacia y la seguridad. Esto, que es un camino claro y transparente, parece entorpecer la marcha de algunos, porque no lo quieren andar como se debe andar.
Publicado
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2020 Infomedic InternationalDerechos autoriales y de reproducibilidad. La Revista Pediátrica de Panamá es un ente académico, sin fines de lucro, que forma parte de la Sociedad Panameña de Pediatría. Sus publicaciones son de tipo gratuito, para uso individual y académico. El autor, al publicar en la Revista otorga sus derechos permanente para que su contenido sea editado por la Sociedad y distribuido Infomedic International bajo la Licencia de uso de distribución. Las polítcas de distribución dependerán del tipo de envío seleccionado por el autor.



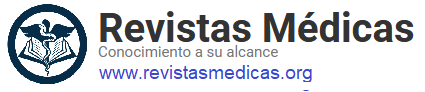

 Suscripción a Novedades
Suscripción a Novedades